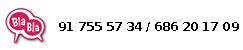Hace algunos años, en el curso de una cena, narraba una amiga británica una anécdota con la que pretendía ilustrar el carácter organizado y, de paso, la «cabezonería» de John, su marido. En una visita a España –cuando esta aún no pertenecía a la Comunidad Europea–, la pareja se vio en la necesidad de cambiar libras por pesetas, por lo que acudió a una sucursal bancaria cuyo nombre no viene al caso. De vuelta al Reino Unido, John observó, al archivar los justificantes de gastos, un ligero desajuste entre la operación de cambio de divisas y las condiciones pactadas con el banco. Sin pensarlo dos veces, llamó a la sucursal española. Por desconocimiento del idioma, el empleado que le atendió no supo aclararle lo ocurrido y le rogó que llamase al día siguiente para hablar con el interventor –ausente en ese momento– más familiarizado con el inglés. Tampoco este pudo proporcionarle la justificación solicitada, ni el director del banco, con el que mantuvo sucesivas conversaciones telefónicas. Envió entonces una carta certificada expresando sus quejas. Recibió respuesta de la sucursal al cabo de unas semanas; hizo traducir su contenido, y no satisfecho con las explicaciones, cursó una segunda carta a la que siguieron media docena más en las semanas posteriores.
En cada uno de los casos hubo de traducir la respuesta. Molesto por lo que consideraba un comportamiento injustificado (una tomadura de pelo, aclaró el propio John), se dirigió a una instancia superior –el Banco de España–, con cuyo departamento de atención al cliente mantuvo un intenso intercambio epistolar que exigió nuevas cartas certificadas, fotocopias, traducciones, desplazamientos a correos y el abono de la minuta del bufete de abogados que redactó varios burofaxes. Finalmente –concluyó mi amiga–, John se había salido con la suya: el Banco de España le dio la razón y condenó a la negligente sucursal bancaria a devolver lo que le había cobrado en exceso más los intereses: 5 libras en total. Grosso modo John había dedicado alrededor de 360 horas de su vida y desembolsado más de 300 libras esterlinas para obtener una reparación que llegó dos años después del viaje a España. Sin embargo –concluía su mujer–, «cuando recibió la carta que le daba la razón estaba pletórico».
Veamos la misma situación sin el filtro de las emociones
Imaginemos ahora el comportamiento de una inteligencia artificial equipada con un avanzado software (y no es necesario para ello recurrir al campo de la ciencia-ficción) enfrentada a esa misma situación. Sin duda, cotejaría los datos, calcularía el importe cobrado de más y establecería, aplicando baremos rigurosamente lógicos, las posibilidades de recuperar esa suma y qué inversión en términos de tiempo y dinero justificarían el hacerlo. Tal vez consideraría, dependiendo de la complejidad de su programación, la variable «evitar que el error vuelva a producirse en el futuro». Difícilmente esa aséptica máquina pensante tendría en cuenta, a la hora de realizar los cálculos, el sentimiento de rabia provocado por lo que John calificó de tomadura de pelo, o el placer de la victoria, que nada tiene que ver con la magnitud de la recompensa material (valorada en este caso en cinco libras). Fue el complejo abanico de sentimientos que embargó a John en cada momento –a veces ingratos, a veces placenteros— y, como diría su mujer, «su carácter cabezón», lo que le movió a actuar en la forma en que lo hizo y no de otra: la reacción emocional, basada en factores tales como aprendizajes, experiencias anteriores, expectativas y rasgos temperamentales, sería una variable más en la lógica de su conducta.
El hombre es un ser emocional
El hombre comparte con otras especies animales algunas emociones básicas determinadas biológicamente para garantizar su supervivencia. Aunque la designación de esas emociones varía dependiendo de los autores, esas variaciones son más de matiz lingüístico que diferencias profundas. En términos generales, todos parecen coincidir en última instancia en la existencia de un grupo restringido de emociones innatas –miedo, ira, alegría, tristeza, aversión– cuyas expresiones faciales son universales y comunes a todos los hombres (y a otras especies) con independencia de épocas, edades o culturas. Además de estas emociones primarias, en las que no interviene la conciencia (sino lo que Ledoux denomina el inconsciente emocional), el género humano experimenta otras reacciones secundarias (aprendidas o sociales) resultantes de la fusión de las primarias: estas emociones de orden superior sí requieren de la intervención de la mente cognitiva. Este sería el caso, por ejemplo, de los sentimientos de compasión, agradecimiento o culpabilidad, propios específicamente de la especie humana. Podríamos hablar, por tanto, de dos circuitos neuronales: el que sirve de base para la conducta y el que da lugar a la conciencia de esa emoción, generando el sentimiento subjetivo. ¿Pero qué ocurre cuando no somos capaces de identificar esas emociones?
¿Y si no sabemos identificar las emociones?
Conocemos como alexitimia el trastorno cognitivo-afectivo que impide identificar, analizar y verbalizar las emociones propias y, como consecuencia, también las de los otros. El término fue acuñado en el año 1973 por Peter E. Sifneos, psiquiatra reconocido por sus contribuciones innovadoras a la psicoterapia dinámica breve (entre otras, la reducción del número y duración de las sesiones y la grabación de estas con el beneplácito de sus pacientes, algo impensable hasta entonces) y artífice de la psicoterapia breve con provocación de angustia (STAPP).
Sifneos observó, en el curso de su actividad en el campo de la medicina psicosomática, que muchos de sus pacientes (aunque no todos sus enfermos psicosomáticos) mostraban dificultades para expresar sus sentimientos. Otros autores habían hecho referencia a esta condición en el pasado, pero Sifneos reunió, bajo la designación de «alexitimia», las múltiples características cognitivo-afectivas que configuraban el estilo comunicativo de sus pacientes y que podrían resumirse en lo siguiente:
- Dificultad para identificar, analizar y verbalizar los sentimientos.
- Dificultad para diferenciar los sentimientos de las sensaciones corporales.
- Estilo cognitivo orientado hacia los detalles externos y concretos; pensamiento operatorio carente de cualquier componente figurativo.
- Escaso pensamiento simbólico o ausencia del mismo.
- Incapacidad para imaginar y fantasear; falta de creatividad; incapacidad para la introspección; falta de intuición.
- Escasez de actividad onírica y, cuando esta se produce, sueños poco imaginativos y faltos de color.
- Ausencia de expresividad facial.
- Discurso estereotipado.
- Dificultad para establecer vínculos afectivos.
Sordera emocional
La alexitimia, a la que algunos autores se refieren como «sordera emocional» o «parálisis afectiva», se relaciona más con la imposibilidad de verbalizar los sentimientos que con la incapacidad de sentir. El alexitímico experimenta las emociones de forma indiferenciada: no encuentra explicación a lo que le sucede. Esto le lleva a interpretar las reacciones corporales que acompañan a las emociones como síntomas de posibles enfermedades: el aumento de palpitaciones puede anticipar un ataque cardíaco, el «encogimiento» de estómago ante un examen podría atribuirse a una úlcera péptica… Numerosos estudios relacionan la alexitimia con alteraciones de origen psicosomático (colon irritable, artritis reumatoide, dermatitis, asma, cefaleas, dolor crónico), trastornos alimentarios (bulimia, anorexia), trastornos psiquiátricos (depresión, ansiedad, conductas obsesivo-compulsivas) y adicciones. También se observan similitudes con algunas de las características del Síndrome de Asperger, lo que indicaría la existencia de una posible comorbilidad. Aunque la alexitimia es un rasgo estable, está sujeta a factores ambientales y psicológicos, y dado que el grado de afectación puede variar notablemente entre individuos (desde quien no reconoce las emociones, hasta quien puede reconocerlas pero es incapaz de verbalizarlas o tiene dificultades para hacerlo), los teóricos debaten si considerarla un rasgo de la personalidad o un estado.
La alexitimia interfiere en la vida de quien la padece y de quienes le rodean. Con frecuencia es la pareja o los familiares del alexitímico, y no este, quienes acuden a consulta, incapaces de comprender a qué se debe esa falta de empatía que convierte cualquier relación interpersonal en algo superficial, monótono y rutinario, carente por completo de lo que hace posible el establecimiento de lazos profundos entre las personas: los sentimientos.
Sifneos diferencia dos tipos de alexitimia:
- Primaria: debida a una deficiencia neurobiológica o a un defecto neuroanatómico congénito o adquirido (por un traumatismo, ictus o tumor) que impide la correcta comunicación entre el sistema límbico (donde reside el cerebro emocional) y el neocórtex (sede del cerebro pensante), como consecuencia de lo cual el sujeto no puede experimentar las emociones como estados o sentimientos subjetivos.
- Secundaria: resultante de experiencias traumáticas experimentadas en etapas críticas del desarrollo del niño o de situaciones profundamente estresantes padecidas por un adulto. En este caso, se trataría de un mecanismo de defensa ante un recuerdo excesivamente doloroso. La alexitimia secundaria también se relaciona con condicionamientos socioculturales.
Además de las dificultades de conexión entre el sistema límbico y el neocórtex, en el cerebro del alexitímico se observan alteraciones en los circuitos neuronales que conectan el hemisferio izquierdo (relacionado con el lenguaje) y el derecho (relacionado con las emociones), lo que afecta a la capacidad de expresar las emociones mediante palabras. Nuestras acciones son objetivas -son percibidas por los otros-, pero los sentimientos son subjetivos (nadie puede sentir por nosotros) e inseparables de la idea que tenemos de cada una de nuestras emociones. Las emociones, por sí solas, no son más que patrones de respuesta complejos de nuestro organismo ante la presencia de un estímulo. Únicamente cuando somos conscientes de ellas, cuando las transformamos en imágenes, cuando las «representamos» o tenemos la experiencia mental de la emoción, se transmutan en sentimientos, en eso que percibimos como placer o dolor, vergüenza o culpabilidad. El alexitímico no puede identificar si algo le gusta o le disgusta, si le produce placer, aversión o aprensión, si le beneficia o no le conviene: sin posibilidad de colocar en la balanza el peso de las emociones y sentimientos, todos sus argumentos son igualmente válidos, lo que le lleva a perderse en razonamientos interminables. Como ponen de manifiesto las múltiples patologías médicas, psiquiátricas y del comportamiento en las que la alexitimia aparece como diagnóstico comórbido, una vida sin sentimientos puede ser tremendamente insatisfactoria.
Me permito concluir esta entrada con una reflexión del neurocientífico A. Damasio (extraída de su obra «La sensación de lo que ocurre»): «Podría argüirse que las emociones sin sensaciones son mecanismo suficiente para regular la vida y promocionar la supervivencia; pero no es así. Es el proceso de sentir lo que da al organismo incentivos para tener en cuenta el resultado de las emociones. Y yendo un paso más allá, es el sentir que sabemos que tenemos emociones lo que nos permite planear respuestas concretas y no estereotipadas o que complementen la emoción o que garantizan que lo ganado a través de la emoción se conserve en el tiempo».